Maravillas de la mítica ínsula Taprobana
A diferencia de otras islas maravillosas surgidas de la fantasía de geógrafos y viajeros, la mítica Taprobana ha desaparecido del imaginario popular. Nadie recuerda ya sus hormigas, grandes como perros, su extraño firmamento vacío de estrellas ni los laberínticos canales marinos que conducían a sus costas.
En otro tiempo, los navegantes soñaban con los metales preciosos y las perlas que les esperaban allí, aunque para llegar debían emplear supuestamente toda su destreza náutica. Según la leyenda, la isla se encontraba en el océano Índico, rodeada por un mar con solo seis pies de profundidad salvo en una serie de canales naturales que, al contrario, resultaban insondables. A través de ellos habían de hallar su camino los navíos, con cuidado de cruzarlos antes de que empezasen los cien días previos al solsticio, pues entonces las tempestades los volvían innavegables.
Para orientarse, los capitanes apenas podían recurrir a las estrellas: en el cielo nocturno de Taprobana no lucía ninguna, aparte de Canopus, que brillaba con inusitada intensidad. La Luna tampoco era visible habitualmente, tan solo durante el segundo cuarto.

En la isla había gran abundancia de frutas (gracias tal vez a los dos veranos de que disfrutaba) y de pesca. Según Plinio, sus habitantes vivían una media de 100 años y no dormían ni durante la noche ni durante el día. Habitaban en pueblos pequeños de construcciones poco elevadas, y vestían como los árabes, salvo su rey, que utilizaba una túnica. Este era elegido entre los ancianos más sabios de la isla y gobernaba siempre con clemencia. Entre la población no existían jueces, pues no se cometían delitos.
Pero lo más extraordinario de Taprobana era su fauna. Afirman algunos autores que en las selvas de la isla vivía la anfisbena, la mítica serpiente con dos cabezas, una en cada extremo del cuerpo, ambas igualmente venenosas. Si su cuerpo era partido por la mitad, las dos mitades volvían a unirse.
En las montañas ―cuenta Juan de Mandevilla― habitaban unas hormigas gigantes, del tamaño de un perro, que extraían oro y plata de la tierra y lo protegían de los isleños con gran ferocidad. Estos aprovechan días de calor, en los cuales las hormigas se refugiaban bajo el suelo, para subir a la montaña y cargar caballos, camellos y dromedarios con los minerales preciosos. Cuando no hacía tanto calor como para que las hormigas permaneciesen en sus hormigueros, los habitantes de la isla empleaban cierta estratagema. Enviaban a pastar al monte varias yeguas con grandes cestos atados en sus costados. Estos cestos rozaban casi con el suelo y tenían una abertura en su parte superior. De forma espontánea, las hormigas los llenaban, debido a una natural inclinación que sentían a ello, con lo que al final del día las yeguas regresaban a sus dueños con los cestos llenos de oro y plata.
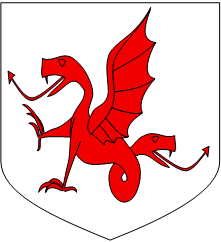
Así, mediante sucesivas aportaciones de autores clásicos y medievales, se fue configurando el mito de Taprobana. Su origen se remonta a la época de Alejandro Magno, cuyos generales bautizaron con ese nombre a la isla que actualmente es conocida como “Sri Lanka”. Viajeros posteriores la redescubrieron bajo el nombre de Ceilán, con lo que el topónimo original quedó separado de su auténtico referente, abriendo las puertas a la leyenda.
A principios del siglo XVII, cuando los eruditos creían haber localizado ya la Taprobana real de la que hablaban los primeros testimonios clásicos, Tommaso Campanella hizo una última aportación al mito. Campanella situó en ella su utópica Ciudad del Sol, dotando así a la isla de una capital poderosa, formada por siete círculos amurallados concéntricos, con esplendorosos palacios de extensas galerías, dominada por una colina en cuya cima se alzaba un gran templo circular abovedado. Cuatro avenidas conducían al templo cruzando la ciudad desde sus cuatro puertas exteriores, situadas en los puntos cardinales, protegida cada una día y noche por un cuerpo de guardias… Pero esto es ya más ficción que leyenda.
0 comentarios